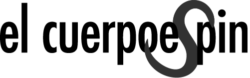Y por eso (Dios) inventó la muerte:
para que la vida –no tú ni yo– la vida, sea para siempre.
Jaime Sabines, «Me Encanta Dios».

Cuadro primero: Lo frágil
Por el escenario se hallan dispersos hombres y mujeres que parecen inmersos en automatismos, desarrollan acciones a un ritmo veloz, avasallante, que no parece propio de ellos mismos, como poseídos por una ansiedad que no halla sosiego, y aunque se perciben inicialmente como terriblemente aislados, poco a poco se va construyendo un mundo, si bien precario en lo material, profundamente entretejido por múltiples interacciones.
Súbitamente se escucha una voz (una y otra vez) que da una orden simple y todo el precario mundo se deshace, se debe correr para encontrar refugio, todos apretujados en un solo lugar, imagen de un éxodo que se intuye infinito.
De lo material parece quedar cada vez menos, a medida que transcurren los ciclos que parecen constituir el tiempo del cuadro, y a la vez también parece que de los seres humanos, de su complejidad, de su irrepetible individualidad, va quedando una sombra borrosa ya que no hay espacio para que se dé el libre juego entre los deseos y el mundo, no hay lugar para construirse ni pensarse.
El escenario es lugar de despojo, de expulsión, de violencias que trascienden lo físico. Pero también de construcción de memorias en clave femenina; lo masculino parece quedar relegado, disminuido; como si no se pudiese dar un desarrollo de su potencial, o este proceso se hubiese truncado, bien fuese por física eliminación o por supresión de las condiciones para que se diera.
Es mi país, donde existe una guerra con “ausencia de fuerzas beligerantes” -según los que escriben las noticias-, ¿será porque las muertes, el éxodo, la barbarie y la destrucción, se dan como efecto lógico de un ejercicio sistemático de violencia por parte de ejércitos que no tienen banderas, que guerrean para sí mismos y sus amos? Nada más que mercenarios, pero -y tristemente- nada más terrible.

Cuadro segundo: La memoria y el funeral
Una mujer solitaria, triste, tal vez solemne, recorre el escenario, carga con ropas, ropas que extiende en el suelo, que dobla y desdobla, ropas que evocan ausencias. Lugo aparece un conjunto de cuerpos entretejidos que desde mi opinión representa lo amorfo, la masa sin nombre que no nos une en comunión sino en ausencia, la que forma el cuerpo de la estadística, el objetivo de la política sin rostro que habla en categorías, donde no existen las personas y sus circunstancias, solo los hechos y las cifras.
Pero poco a poco vuelven los seres a concretarse, lentamente se desenlazan, de cierto modo ‘nadan’, ‘fluyen’, unos sobre otros, y llenan el piso de nombres. Las ropas que portaba la mujer solitaria se convertirán en los trajes de ceremonia de los desposeídos, de aquellos que ahora tienen identidad. Nuevamente percibo una conexión entre la memoria y lo femenino, como si esta figura femenina fuese la encargada de preservar, mediante acciones que por su carga simbólica y evocativa se convierten en ritos, el recuerdo de las cosas y los seres.
En un súbito frenesí se comienza a buscar al ser perdido, se entrelazan las acciones, los cuerpos, se electriza el aire con la inmensa tensión, y finalmente se halla el cuerpo.
Con cantos que siguen la tradición de los ritos funerarios de las comunidades afro de la costa pacífica se da velación y sepultura al cadáver por fin recuperado, a la tangible prueba del tránsito mundano de una persona amada.
Así finalmente se hace presente el ritual funerario, la muerte sacra, la que hace parte del ciclo de continuidad que permite a la vida permanecer por siempre. Esta ‘buena muerte’ que sirve como antídoto para esta horrible muerte que se nos impone, esta muerte habitual melliza del olvido que se constituye en la más definitiva de todas las muertes.