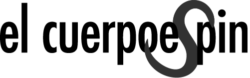Job, que además de ser un muy buen tipo era un hombre rico (según el mismo diablo, sus rebaños hormigueaban por el país), se vio un día devastado y atormentado por una apuesta irresponsable entre Dios y Satán. Este último, ante la presunción del Todopoderoso de tener en Job al hombre más piadoso sobre la tierra, le argumentó que esa piedad se debía a la fortuna que poseía aquel señor, que otra cosa sería si estuviera aquejado por la pobreza. “…extiende tu mano y toca todos sus bienes -le dijo Satán-, ¡verás si no te maldice a la cara!” Y Dios, acaso por hastío o por diversión, le respondió: “Ahí le tienes, en tus manos está toda su hacienda, cuida solo de no descargar tu mano sobre él”. El asunto es que después de que el diablo acabó con todo, con vacas, rebaños e hijos, Job siguió siendo el hombre más pío del mundo: “Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo allá regresaré; el Señor me ha dado y el Señor me lo quitó: ¡bendito sea el nombre del Señor!” Dios, entonces, siguió presumiendo ante Satán, que Job era un hombre recto, íntegro y apartado del mal, con lo cual instó a Satán a hacerle una segunda propuesta: “Extiende tu mano y toca sus huesos y su carne; verás si no te maldice a la cara.” Y Dios: “Ahí lo tienes en tus manos, respeta sin embargo su vida”.
He aquí que tenemos entonces a un buen hombre que de la noche a la mañana, por decirlo así, por la mencionada apuesta, acaba en la pobreza absoluta, sufriendo una llaga que le corre desde la coronilla hasta la punta de los pies. Es apenas natural que ese hombre emita sus quejas:
7:5 Gusanos y costras polvorientas cubren mi carne, mi piel se agrieta y supura.
7:7 Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad.
7:8 El ojo que ahora me mira, ya no me verá; me buscará tu mirada, pero ya no existiré.
7:9 Una nube se disipa y desaparece: así el que baja al Abismo no sube más.
7:11 Por eso, no voy a refrenar mi lengua: hablaré con toda la angustia de mi espíritu, me quejaré con amargura en el alma.
7:12 ¿Acaso yo soy el Mar o el Dragón marino para que dispongas una guardia contra mí?
7:15 ¡Más me valdría ser estrangulado, prefiero la muerte a estos huesos despreciables!
7:17 ¿Qué es el hombre para que lo tengas tan en cuenta y fijes en él tu atención,
7:18 visitándolo cada mañana y examinándolo a cada instante?
7:19 ¿Cuándo dejarás de mirarme? ¿No me darás tregua ni para tragar saliva?
El lector de esta nota tendrá que disculpar el largo preámbulo para abordar finalmente el tema que nos corresponde: la pieza de danza que vimos la pasada noche en La Factoría, como parte de la programación del Festival Impulsos, que tiene como título, precisamente, Job 7:8; y tendrá que disculpar, sobre todo, el hecho de que es posible que esta obra no tenga mucho que ver con toda esta historia del pobre Job. ¿O acaso sí? Es posible que sí. Podríamos trazar los hilos que unirían la desventura de un llagado y la historia de esta pieza, que no es otra que la historia de una ausencia. Podemos resumir que cualquier persona que un día tuvo una fortuna, que se supo amado por Dios, o por los dioses, o por seres humanos divinizados, y que un tiempo después se vio desnudo de aquel amor, de aquella presencia o fortuna, pudo alcanzar a atisbar, a sentir, lo que es tener una costra polvorienta cubriéndole la carne, y preferir la muerte a unos huesos despreciables.
Hay tres personajes componiendo la escena, un par de bailarines (Ana Vitola y Fredy Bernal) y una cantante lírica (Liliana Mestizo), que bien puede ser Satán, o la muerte, o un cuervo, o la sombra de la bailarina… o sencillamente una cantante lírica, que canta la citada ausencia, la disipación de las nubes, la caída de las cosas que fueron, la desaparición, la inmersión en el abismo. Y hay, precisamente, antes de aquella muerte, una cita a esas cosas que han sido: las armonías de la felicidad, el ritmo de lo que fluye y atraviesa el espacio sin interrupción ni accidentes; de hecho, al ver bailar a Ana y a Fredy en ese justo momento (en el que ríen), se tiene la sensación de que las cosas en el mundo marchan correctamente, de que todo está puesto en el sitio más indicado y que no hay nada que temer, porque los dioses suelen ser buenos con la gente. Todos los rasgos de sus coreografías están pulidos milimétricamente; la danza transita libre, audazmente, montada en los pies ligeros de aquella pareja; y hacen que nos sintamos bien allí en nuestras sillas. Y sin embargo, uno se pregunta si es indispensable aquella coreografía para hablar de las dichas pasadas, si, dramatúrgicamente (si cabe este adverbio aquí), no deberían estar esos momentos de comunión implícitos, más bien, en las escenas de la agonía. Cuando vemos una mujer (y a veces a un hombre) llorar por la calle, sabemos que llora porque hay un paraíso que se ha perdido, y no necesitamos ver ese paraíso para pensar en un mundo fantástico, y si lo viéramos con estos propios ojos, quedaríamos inmediatamente decepcionados, porque a la larga nada es tan hermoso como se lo figura nuestra imaginación o nuestro recuerdo. Lo que quiero decir, hablando otra vez de la obra, es que, al querer mostrarnos la felicidad, en este caso, a través de esa danza magnífica y, por cierto, feliz, no alcanzamos (no alcanzo) a ver tanta belleza como la que hay en la caída, en los pasajes más lúgubres o tristes de la pieza. Si nos descubren la felicidad a dos metros del rostro, pensamos que no es gran cosa aquello por lo que se muere; si dejan que la imaginemos, allí detrás de la hora triste de la ausencia, podremos sentir verdaderamente la fuerza trágica del mundo.
Más allá de estas consideraciones, hay que recordar unos minutos verdaderamente mágicos en los que los tres cuerpos se enlazan, y son enlazados a su vez por la voz tremenda de la cantante, que bien puede ser la voz de la fatalidad, o de la noche, o los primeros sonidos de la ausencia. Es ese justo momento en que pareciera haber un punto de quiebre, esa armonía que precede la fuga del tiempo presente, y desemboca en una serie de batallas por sobrevivir. Efectivamente, ella, la bailarina, después de aquel ataque de esa fuerza fatal, muere irremediablemente. Entonces podemos pensar en la misma idea que subyace bajo el libro de Job: No somos más que instrumentos de un poder superior.