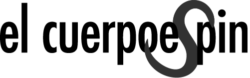El 8 de marzo del 2010, dentro de la programación de Zona D.C de la Fundación Espacio Cero, se presentó en el teatro R101, la pieza «Lalalá, lalalá, canción que era un sofa», dirigida por Bellaluz Gutiérrez y creada en el Centro de Experimentación Coreográfica de la Fundación Danza Común en el 2009.
Al entrar a la sala, el escenario se reservaba para nosotros; allí donde gravitan tantas energías, estaríamos esta vez los espectadores sentados observando el paisaje que ya el aforo y las vacías bancas empezaban a recrear. De pronto, entraron las personas que bailarían. Entraron ellas, no sus bailarines que, algunas veces, guardan muy adentro a sus personas para luego aparecer, otras, para simplemente nunca aparecer. Unos se sentaron en las bancas; otros se acostaron detrás de ellas. Otros no entraron; sin darnos cuenta, ya nos acompañaban de este lado del escenario. Y otra, timidamente aparecía replegada en la pared próxima a la puerta de la sala, como si allí la posibilidad de huir estuviese garantizada.
No sé bien que producía, pero ya ese mínimo tránsito, esa disposición en revés de la arena donde hemos presenciado tantas faenas escénicas y mortales, y esa presencia casi casual de los rostros que nos miraban, me instalaban en el goce que puede provocar ser testigo de los movimientos de alguien (una vaca, un niño o un enamorado) que está a la deriva de sus emociones. Y en ese paisaje humano recóndito, casi olvidado de los gestos dispersos y sin enunciación, aparecía una poética de lo silvestre, o bien una poética de “las cabras en los acantilados” (como así me lo expresó el editor de esta revista). Era el paisaje de los ojos Ameliezados, de las manos petrificadas en el vestido, del cuerpo sin control, del movimiento sin acción pero aun así, sin razón, lleno de conmoción, de la risa implosionada en los cachetes, de las mariposas interiores que baten sus alas como disponiéndose a volar.
Antes de la neurosis, la locura, el miedo, las fobias clinicamente clasificadas, está «Lalalá, lalalá, canción que era un sofa», ofreciéndonos, por lo menos a los que disfrutamos de los protolenguajes, un concierto de motivos llanos, trashumantes, privados de la gravedad de la existencia, aflorando las emociones que aún no se permiten ser ajustadas al predicado científico ni a los encuadres de la sintomatología clínica. Cada uno en lo suyo, con lo suyo, con su boca, su mano, sus dedos, su aire, su vestido, su pared. Y, dispuestos ahí, en ese paisaje en revés, aparecía una especie nueva de seres… tal vez no tan nueva, sino, como he dicho antes, olvidada: una especie de humanidad recóndita constituida de paisaje, de rebaño y de emociones dispersas. Y ahora que lo pienso, así aparece la directora en el mundo; un sentimiento de hermandad la lindan con las cosas y lo seres. Claro, aquella hermandad que podemos vivir, creo, quienes tenemos hermanos: algo bondandosa, con un poco de intolerancia, pero un certero paisaje de compañía. En «Lalalá, lalalá, canción que era un sofá» todos con un manojo de gestos diferentes y sin embargo, un sentimiento esparcido de conexión con el otro creaba la confianza para expresar sus diferencias no a través de las negociaciones discursivas sobre la alteridad, sino con los ojos que tuercen la mirada, la voz que barbulla su repelencia o la espalda que se erige como un rostro en desacuerdo.

Un desquicio delicioso, una torpeza seductora por su colmo, una vagabunda idiotez colada entre los brazos y las piernas de los enamorados bailarines, propiciaban a su vez el tiempo de lo posible; un tiempo extendido en el silencio y en el transcurrir de la minimalidad de cada gesto. Un tiempo que se alteró por los contrapunteos de la melodía de Louis Amstrong que, hacia el final de la pieza, se metió en el espacio desde el afuera de la sala y avivó a una especie humana irónica, burlona y orgullosa a través de la carne de un nuevo personaje: con una presencia encarnizada en un hombre bello, moreno, de blanco, regosijado en sí mismo, este súbito personaje imitaba con goce burlón los atisbos de los otros y de sus emociones dispersas provocando la risa que va expandiéndose progresivamente desde el diafragma hasta la carcajada.
Al final, se van, se van los personajes que han emergido de sus personas, menos una: aquella que durante toda su estancia en el paisaje ha estado replegada a la pared. Desplazándose muy despacio por el acantilado como si temiera caerse al vacío, a nosotros, logra por fin desprenderse, caminar y, muy próxima al momento de ubicarse en el centro, de súbito se apaga la luz, se acaba la obra.