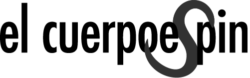El amor es el nombre que se le da al dolor para consolar a los que sufren
Pierre Louÿs
“Tanto de hombre como de mujer” es el nombre de la obra que dirige Carlos Ramírez e interpreta Natalia Jaramillo, de la compañía La Compañía. Incurro en la cacofonía para darle gusto al creativo director, que tal vez, en arranque de buen humor, pensó en hacer trastabillar, o dudar o recular, a realizadores de programas de mano, críticos de revistas, redactores de noticias y presentadores de espectáculos, o eventuales contertulios de esquina, a la hora de tener que mencionar, seguido del sustantivo genérico “la compañía”, el nombre del grupo responsable de la pieza de la que queremos tratar en estos párrafos, y que se presentó los días 4, 5 y 6 de febrero en el Teatro R-101, en el marco de Zona D.C., programa que propicia la Fundación Espacio Cero.
Como se ha de sospechar por el título de la pieza y por el epígrafe que precede la reseña (cita que continúa, si mal no recuerdo: “…no hay más que dos formas de ser desgraciado, desear lo que no se tiene y poseer lo que se desea; el amor empieza por la primera y termina en la segunda, que es cuando triunfa y que es el caso más desgraciado; ¡que los dioses nos libren del amor!”)… como se ha de sospechar, decía, la obra que vimos en el teatro R-101 se trata del concepto cuya nominación ya hemos hecho manifiesta varias veces en lo hasta aquí escrito o leído: el amor, precisamente y otra vez: el amor, que es una palabra que se cuela en tantas conversaciones como número de días vive uno en este mundo, en tantas novelas como historias conocieron los escritores, en tantos poemas como relámpagos han sentido los poetas y en tantas canciones como enamoramientos o desenamoramientos han tenido los cantores. Y es justamente por esta proliferación de fuentes que a la hora de hacer una obra de danza o teatro o clown (o lo que sea que es “Tanto de hombre como de mujer”) no falta material para construir cuatro escenas, faltándoles, eso sí, muchas cosas por decir a sus creadores, no por deficiencia de sus palabras o coreografía, sino por inconmensurabilidad del asunto. Y este sería, precisamente, uno de los aciertos de Carlos y Natalia: da la impresión de que no quieren concluir el tema ni revelar cosas que no se hubieran dicho, porque una vez que se haya cerrado el tratado, que se haya concluido el gran libro del tal sentimiento, aún quedarán cosas, muchas cosas por decir y volver a decirse, con palabras y movimientos.

Esta obra se yergue, indefectiblemente, como un sencillo divertimento, cumpliendo con uno de los principales logros que ha de tener la escena: ingresar al espectador en un mundo alterno y, en este caso, sin hacérselo notar demasiado, dándole la impresión de que tablas y sillas no son más que dos sitios en una misma realidad. Es decir, que el espectador, por una muy amable disposición de la pieza, puede sentirse parte de esta, viviendo (o comprometiéndose con) lo que vive la señorita bailarina – psicóloga – mujer – actriz, y, en definitiva, congraciándose con ella, porque es persona que siente lo que está haciendo. La escena es sobria y esto contribuye a que, desde el comienzo, se pueda ver muy bien a la intérprete. Claro, no bastaría una imagen: Natalia Jaramillo, con una tremenda fuerza en el movimiento y en el discurso, hace que la pieza se mantenga siempre en pie (aunque acaso, piensa el que escribe, haya cierto momento extendido, dilatado, que si se cortara por la mitad y se le pegara lo que sigue no menguaría nada al conjunto).
Cuando se entra al espacio la obra ya ha comenzado: hay alguien allí en el escenario: artificio que parece no haberse desgastado todavía, pues sigue sorprendiendo el hecho de encontrarse de primera con un cuerpo vivo, cuando tal vez la gente creyera tener todavía unos minutos para bien acomodarse. Después de un simple estar (a punto de llorar) de la mujer, emerge un discurso que progresivamente va motivando el movimiento, y lo repite muchas veces, con la destreza de hacerlo parecer en cada ocasión diferente, ya sea por la variación de intensidades, o de movimientos, o de las mismas palabras, ordenadas y desordenadas y recreadas para despertar cada vez, una vez más, el interés sobre lo que se está diciendo. La repentina incursión de un segundo actor (que es el señor director), ofreciendo un impensable café-tinto a bailarina y espectadores, hace que la pieza se renueve y, si se quiere, vuelva a empezar; otro artificio efectivo: la obra atiende bien a la gente.
Luego es la reflexión interminable sobre el lamentable estado que mencionamos iniciada esta reseña, con citas que van de Santo Tomás a no me acuerdo quién, y que bien podrían ser citas de cualquier otro filósofo o trovero popular, para lanzar una pregunta tan banal como fundamental: ¿por qué las almas no pueden cabalgar al unísono? Y es la confusión y el no acabar de entender, y caer en los mil lugares comunes que no resuelven nada, que la mujer es esto (hacedoras de la vida) y el hombre aquello (hacedores del mundo), ¿o viceversa?, que nuestra generación, que la fragilidad de lo profundo; entonces es el consuelo de las canciones, y aquí la imagen es bien atractiva: una pantalla traslúcida sobre la que desfilan las letras, en inglés, de Tesla, U2 o Cinderella, con amañadas traducciones criollizadas que son el contento de la gente, pues allí en donde la canción dice “You say Love is a temple”, la traslación miente: “Y usted dizque ‘el amor es una chimba’”; y es que la grosería no falla cuando encuentra una manera elegante, o divertida, de ser expresada. Atrás de la pantalla la mujer se ve cantar con fervor (pero es este el momento que decía podría ser más breve, además porque el chiste de la incorrecta traducción pareciera desgastarse) hasta que viene a ser atravesada desde todos los costados por un discurso incesante y enredadísimo, letras que todo dicen y no dicen nada, contradictorias, que terminan por fomentar una confusión que sólo podrá ser apaciguada por un baño de agua, suponemos, bien fría. Al cuerpo solo le queda, después de tanto, empezar a recuperarse, y luego marcharse. Termina con fuertes aplausos.