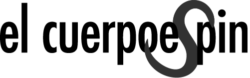Desperdicios del tiempo
El bailarín, entonces, corría por el escenario y ejecutaba, cada medio minuto, treinta o cuarenta movimientos en falso, inexactos, inútiles, con la misma torpeza de quien pretendiera salvar pequeños tesoros de una casa en llamas. Otro tanto hacían sus compañeras (él era el único hombre), pero al cabo del tiempo se reafirmaba el protagonismo de aquel, su empeño nervioso en mantener la intensidad de las escenas, el riesgo de alzar la mirada, de abrirle el pecho a los disparos de los cien ojos de la platea, de absorber las ondas de perplejidad, vergüenza ajena, burla y juicios que llegaban desde un público asombrado. Era probablemente lo más extraño que alguien pudiera llegar a ver sobre un escenario, una coreografía interminable, que se extendía a través de los minutos, cada vez más inadmisible. Pero él no cesaba, seguía su camino sobre vía destapada, rodando como piedra, sintiéndose ave, encadenado por sus propias extremidades, sin la ‘extensión’, ni la ‘proyección’ dictadas por un canon harto exigente, pero embriagado dentro de la estrecha celda de su cuerpo. Parecía estar a punto de romper sus propios tobillos con cada salto; y en cada intento inútil por levantar una pierna, su inverosímil trusa roja bajaba otro poco desde su cintura, descubriendo cada vez más, tiernamente, un calzoncillo azul clarito. No tenía diez años de carrera, al cabo de los cuales (según los críticos y los gurús) alguien por fin puede considerarse un artista escénico bien formado; no había trasegado por Europa ni por Estados Unidos, ni por ningún otro lugar de Latinoamérica; acaso fuera aquella su primera aparición en un teatro; y sin embargo, ya lo habíamos dicho, ese personaje, con toda su deficiencia y absurdidad, era el mejor bailarín del último año, el mejor bailarín del mundo.
Podemos esbozar algunas razones que sustenten esta afirmación. Cervantes, o Don Quijote, citando a no recuerdo qué poeta latino, alguna vez escribió, o dijo (dijeron), que cualquier libro, por malo que fuera, traería siempre consigo algo bueno. Borges refirió casi lo mismo, pero fue un poco más lejos: que el peor poeta del mundo podía correr el albur de escribir los mejores versos de la literatura universal. Estas opiniones se avienen con la idea de que el arte no tiene un contrato exclusivo con la destreza y el talento. Así las cosas, un bailarín que tambalea al borde de cada paso también podría entregarnos la magia de un momento condensado de belleza. Como espectadores, basta con estar atentos, o con cambiarse de silla; lanzarse sobre la obra en el momento indicado para descubrir aquello que la justifica. Y es que, entre otras cosas, todavía estamos por entender que no es la obra la única que tiene la responsabilidad de ir en busca de su receptor, y que, de alguna manera, en ella siempre habrá algo que necesite del aporte del pensamiento de quien está del otro lado.
Pero también sería posible (entonces no tendrían razón ni Borges ni Cervantes, y sus afirmaciones serían simplemente ingeniosas, pero no del todo ciertas) que por más abiertos que estuviéramos no nos encontráramos con una sola línea que fuera digna de mención; que todo aquello trazado en ese lapso de tiempo hubiera sido vano y errado, que no hubiera habido nada acertado en tal pieza, en tal ejecución, ni siquiera con la ayuda de su lector. Y qué le vamos a hacer, la mayoría de las veces no se acierta, y hay un número muy alto de obras que no pueden satisfacer nuestras expectativas. De allí entonces surgen, entre ciertos maestros, las quejas en los pasillos, los reclamos por afinar un arte endeble, un oficio que no ha sido asumido con seriedad por los bailarines más jóvenes. Pero esta circunstancia, en todo caso, no debería causarnos ningún despecho: “La fecundidad y la grandeza de un género –escribió Camus– se miden con frecuencia por sus desperdicios. El número de malas novelas no debe hacer olvidar la grandeza de las mejores”. Así también en la danza: la gran cantidad de ‘desperdicios’ no deben hacer olvidar las piezas buenas. Podríamos, pues, quedarnos en paz sabiendo que la historia, cada tanto, aunque dando tumbos, ofrece algún Vladislav, alguna Pina, un Merce, o Josés o Jacintos… lo demás solo constituiría la gran selva de confusión, esperpento e inutilidad oculta detrás del gran escenario de perfección de un género. Y sin embargo, habría que volver a mirar y revalorar el sentido de los tales ‘desperdicios’, y decir también que la grandeza de las mejores piezas de danza no debería hacernos olvidar la importancia de las ‘malas’ obras.
Atentos al cruce de los siglos, reconocemos fácilmente aquellos maravillosos aciertos del arte y el pensamiento, los citamos, y hasta alcanzamos a soñar que aquello salió de nuestros dedos o de nuestro propio cerebro. Casi no podemos creer esa inmensa fortuna de ser humanos, de haber aprendido a amasar el tiempo, a plegar los espacios, a figurar las corrientes del espíritu. Al mismo tiempo, sucede que olvidemos todo lo que se debió escribir, bailar o pensar (balbuciendo, trastabillando, errando), para que alguien, después de todos aquellos intentos, capitalizara la frase exacta o el razonamiento indicado en determinado momento. Y cuando tenemos que ser testigos del desajuste, de lo que no encaja y se desbarata por sus propias inconsistencias, lo miramos con desdén, o hacemos como si no lo hubiéramos visto, o lo censuramos al instante; incluso podemos apenarnos de esa parte fea de los otros, como si fueran nuestras propias vergüenzas inconfesables. Quisiéramos que nada de eso existiera: esos esfuerzos infantiles por encadenar tres movimientos que se pierden en el ruido de los propios brazos, esos tristes mamarrachos que, a veces, levantan en medio del público, no ya la desaprobación, sino la indignación, una rabia atávica porque alguien haya develado la torpeza y la carencia, cosas que no deberían estar a la vista.
Pero si miráramos las fibras más finas de aquel tejido en que se entrecruzan todas las obras, todos los artistas, encontraríamos que, a través de un sistema de canales subrepticios, hay todo un tránsito de energías y corrientes que comunican esos intentos fallidos (supuestamente fallidos), con las obras más contundentes y más visibles. Nada, finalmente, resulta vano para que, en una labor inevitablemente conjunta, acabemos por darle un cuerpo al arte que nos reúne. Esos supuestos desperdicios no son más que las búsquedas necesarias, los tanteos que se hacen para encontrar la manera indicada de nombrar, o de mover, o de dibujar las pasiones y los sueños de una generación; no podemos no ejecutarlos, a pesar de la indignación, la vergüenza y hasta la rabia que puedan provocarnos. A la larga, y sin que nos demos mucha cuenta de ello, son esas modestas tentativas las que soportan el castillo de un arte consolidado. Toda esa infraestructura de nombres, fechas y títulos destacados que al cabo exponemos con orgullo en los libros de memorias, reúnen, de manera secreta, los miles de seres anónimos que nadie puede recordar, los artistas que se equivocaron, los que declinaron, los que no alcanzaron a figurar. Porque un arte es un organismo mucho más complejo que la lista de sus piezas más sobresalientes; está configurado por trazos virtuosos, pero también por zonas oscuras, pasajes equívocos y bocetos desafortunados. Antes que censurar todos los errores por los que invariablemente debemos pasar, deberíamos reconocer en ellos la ruta necesaria para alcanzar, alguna vez, aunque sea por un momento (cualquier obra es apenas un breve instante) el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza, la medida justa de nuestras pasiones. Tal vez sean esos ‘desperdicios del tiempo’ los eslabones verdaderamente indispensables para la maduración de un arte.
Nuestro bailarín, pues, estaba cumpliendo con el encargo asignado por un arquitecto universal. Estaba haciendo la entrega puntual de un mensaje que viaja entre nosotros desde un tiempo inmemorial. Era el portador de las fuerzas que, un día sin fecha exacta, pusieron el mecanismo en movimiento. Sus manos y sus pies empujaban el tiempo que a la postre nos entregaría ejecuciones más certeras, que finalmente harían que nos olvidáramos de él. Él ha sido apenas un tránsito, pero su cuerpo, su danza, no dejan de ser los soportes necesarios que sostienen la escena global.
Y todavía más; aquella tarde hubo algo más en aquel bailarín. Debían de haber transcurrido cinco minutos de la pieza. Después del primer pasmo, el público empezó a revolverse en sus sillas, sin hallar la manera precisa de acomodarse para asimilar lo que estaba viendo. Algunos se hundían más en sus chaquetas, protegiéndose para no ser tocados por lo que se movía allá, en la lejanía de las tablas. Y entonces sucedió lo inesperado: la metamorfosis: aquel proceso por el cual lo más deficiente, lo más pobre y menos dotado, sobrelleva una conversión hacia el esplendor. En su forma, en los pasos del bailarín, todo seguía siendo desacierto, escasez, imposibilidad, pero por un formidable empuje del ánimo, el espacio se vio de repente iluminado por una luz incomparable, y emergió el espíritu. Tenía todo el peso de las circunstancias sobre su cuerpo (por cierto lánguido) y, con todo, atravesaba el espacio como si no hubiera otra posibilidad en su destino, asumiendo, sin asomo de duda o cobardía, el papel exacto que le había sido asignado, absolutamente convencido de cada uno de sus saltos, de su vestuario, de su maquillaje y de las cinticas enredadas en sus muñecas. Y ese ánimo no decreció un solo segundo; fue una batalla de muerte, absurdamente desigual, entre él y el mundo, que se extendió durante veinte minutos, al final de la cual no quedó nada de él, nada más que su metro con setenta de estatura. Una vez que se terminó la función, el público apenas logró sacar del silencio de la sala un débil aplauso, que por poco no alcanza a llegar a la altura del escenario. Los bailarines se perdieron detrás de los telones, y después los espectadores se olvidaron para siempre del evento.