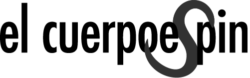Después de cinco minutos, quizás menos, uno siente que ha caído al fondo del tiempo del ser humano. Y ver lo que era uno mismo hace más de siete millones de años, antes de la clava y las espadas, antes de los cañones y las ruedas, cuando todo era patas, olfato y dientes, causa un estremecimiento y una emoción incomparables. Y se siente raro recordar los siglos en que uno era esas cosas; pero es más fuerte la impresión cuando caemos en la cuenta de que invariablemente seguimos siendo aquel animal que muerde y olfatea, un animal que pega, un animal que grita, que huye y que acorrala, que excluye, que teme y, finalmente, un animal que lucha por el agua. Uno entiende que, durante la ruta evolutiva que ha hecho el ser humano, al fondo de cada cuerpo han seguido empujando las mismas pulsiones inveteradas: amar y destruir otros cuerpos; desbaratarlos a puños, someterlos, pero también fundirlos en sí mismos, hacerlos propios y hacerse de ellos, fluir en el tiempo y malaxar los órganos.
Hay, a lo largo de toda la pieza, un bombardeo de imágenes salvajes, tribales, que sugieren los colores y el polvo de la tierra, y un enredo de ramas, y una amenaza constante de sacrificio. Pero a la larga, la consagración se oficia, no ya sobre una muchacha escogida, sino sobre cada uno de los cuerpos de ese colectivo. Uno siente la fuerza primitiva de lo plural, y ve emerger en esa masa indefinible los comportamientos más básicos del ser humano, tan capaz de hacer su voluntad sobre la voluntad de los otros; un cuadro en el que se figura la sentencia de aquel filósofo que decía que el hombre es lobo para el hombre. O perro, o tigre, caballo, venado… porque en esa caída sobre cuatro patas, los bailarines de Carretel nos hacen ver el peligro y el vértigo que conlleva el simple hecho de estar cerca de los demás, haciendo intentos todavía insuficientes por conformarnos en sociedad.
En medio de la emoción que provocan por la fuerza y la autenticidad de las coreografías (instaurando un estilo propio, prescindiendo de discursos técnicos extraños a sus precisos cuerpos, golpeando la tierra, trepando y saltando como simios, sin preciosismos ni glamures aristocráticos, más bien con un paso y un golpe muy callejero), van construyendo, muy sutilmente, una alegoría política que no puede menos que turbarnos. Es el dibujo de nuestra sociedad, de la lucha que se debe librar por conseguir el recurso mínimo indispensable para poder continuar, un recurso que, por cierto, en algún lugar, alguien está acaparando.
La música es tremenda, y al mismo tiempo la fuerza de cada uno de los cuerpos está tan definida, que música y danza parecen gobernar el espacio, superponiéndose sobre el mismo músico y sobre cada bailarín. Es decir, no ve uno personas, sino fuerzas, intensidades, una aglomeración poderosa de huesos y cuerdas y tambores. Es muy difícil tratar de describir cualquiera de esas escenas, porque más determinante que cada una de las acciones de esta obra, es ese cúmulo de trazos y respiraciones, como si nos hubieran mostrado la historia de la humanidad, de sus carreras, sus luchas, sus terrores y sus pasiones, en esos cincuenta minutos fugaces.
Cuatro puntos, del Colectivo Carretel, se seguirá presentando estas dos semanas en la Casa del Teatro, hasta el sábado 27 de julio, a las 8 pm. Es una obra que merece ser vista más de una vez.