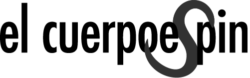XII Festival Danza en la Ciudad
Obra: When I’m not around
Compañía: La Cerda
País: España
Fecha de función: 9 de noviembre
Escenario: Cinemateca Distrital
Cuando el público entra a la sala, ya uno de los bailarines está ejecutando su coreografía; aquella fórmula no es nueva, pero no deja nunca de sorprender. La coreografía, que se repite incesantemente, se compone de un beso que lanza al aire, un saludo de brazos abiertos, un gesto de disculpas, un juntar de manos, como el de los ángeles o los curas o los feligreses, y una breve venia. Después de que el público termina de acomodarse, viene la oscuridad, y después vuelve a comenzar la obra. En este segundo inicio uno se olvida, casi por completo, de la introducción, de aquellos gestos religiosos, caritativos y zalameros. Y se olvida porque lo que sigue a continuación, y que dura lo que se demora la pieza, es el palpitar constante y profundo de cada célula, el temblor de los intestinos, la acción sin reservas del cuerpo en su totalidad.
Ambos bailarines, Johann Pérez (Venezuela) y Edward Tamayo (Colombia), pueden mantener un nivel de compromiso admirable desde el comienzo hasta el final de la obra, una atención absoluta por lo que sucede entre ellos y, de seguro, por lo que pasa dentro de sí mismos. En cada una de sus acciones y movimientos, casi todos improvisados –hay solo un breve unísono, sutil, perfecto en su proporción y en su intensidad– pareciera haber una suerte de clarividencia, un estado de conciencia ante las posibilidades de la materia, de cada extremidad, del ojo, el pelo, el dedo, el isquion, la rótula. Y no se trata de control del movimiento, sino todo lo contrario: a cada instante parecen estar rozando el límite de los acontecimientos, permitiéndose –y permitiéndole al espectador– esa embriaguez que proporciona el olvidarse de toda norma.
La música –el tambor del África y el tambor del Caribe– impone un ritmo y una intensidad vertiginosas, pero hay tanta fuerza en el movimiento de los bailarines, y es tan puntual cada espasmo, que dan la impresión de ser ellos quienes producen el sonido. Y no les hace falta sino mover un hombro, o un dedo, o el esternón o una costilla para crear esta ilusión. Con ello demuestran que la fuerza es posible en lo mínimo y en el gesto exacto, mucho más que en el mero despliegue de virtuosismos. Aunque claro, también hay virtuosismo técnico en estos cuerpos, pero este es apenas relevante frente a esa otra potencia que es la capacidad de habitar cada momento.
Después de los tambores, y de cierto pasaje alegre, definido por Los Corraleros de Majagual (y hay allí también una melancolía profunda, quizás la memoria de la tierra de antes), la obra entra en una suerte de limbo, en donde los minutos no se suceden unos detrás de otros, sino que se aprietan y se cierran el paso, provocándose, y provocándole al público, un embotamiento muy parecido al que se puede sentir un día de mierda en medio de la gran ciudad. Aparece entonces lo feo y lo grotesco, la locura, un cuerpo bicho, un cuerpo nervioso, pero que se contiene y que no termina de liberar toda su monstruosidad, o que se hace monstruoso precisamente por eso, por retener el demonio que viene revolviéndose en lo profundo, detrás de la mirada, debajo de la piel.
Y lo más extraño es que aquel embotamiento se disuelve justo cuando estallan las pulsiones, cuando se libera al fin el atávico deseo de matar. Un cuerpo salta sobre el otro, lo asfixia, lo anula, le da de baja. Tenemos entonces un muerto en el escenario, y un otro que vendría siendo el verdugo, pero también el hermano, el padre, el payaso, la sombra, el duende y el cura. El cura, quizás, porque aquel asesino vuelve a sus gestos hipócritas, sentimentales y religiosos, los mismos con los que había comenzado la pieza. Y los repite, ahora sí, por siempre… por los siglos de los siglos, amén.
El público aplaude, pero tímidamente y con algo de desconcierto, porque la obra no se ha permitido acabar: el asesino sigue saludando, con el muerto a sus pies.
La gente entonces se empieza a levantar de su silla. Los que permanecen sentados vuelve a intentar lo del aplauso, pero otra vez fracasan: el muerto no se levanta, y el otro no para de lanzar besos y de hacer venias.
Cuando se va el último de los espectadores, la función todavía no ha terminado.